La virtud del perro.
Isabel Escudero Ríos.
EL término ‘Fidelidad’ nos remonta, por un lado, a su origen latino (fides/fidelis: fe) y, por otro, a su uso habitual en la Edad Media como Juramento de Fidelidad. O sea, juramento que prestaba el vasallo a su Señor en señal de acatamiento. Obsérvese que tal juramento apelaba a la divinidad como testigo para prestar Fe y obediencia ante una cosa, persona o idea sagrada (Doctrina, Realeza. Poder, etcétera), de tal manera que con tan sólo no cumplir esta fidelidad pactada se era reo de perjurio —al margen de lo justo o pertinente de la desobediencia-. Pero lo más curioso es que este juramento fuera deseado con anhelo por los vasallos, como si quizá suplieran con la obligación del compromiso la inconsistencia de su Fe en la Idea o la indiferencia hacia su Señor. La Fidelidad, casi siempre, ha sido la acompañante ideal de las grandes astracciones (Amor, Amistad, Deber, Religión, Patria, etcétera). Tiene, sin duda, otros usos lingüísticos, que se refieren, por ejemplo, a la validez o precisión de ciertos objetos como una balanza fiel, una memoria fiel, pero lo más corriente es que se acerque a cuestiones más ideales, como fiel a sus convicciones, fiel a la Patria, una novia fiel o una fiel sirviente. Y las Religiones, del modo más descarado, hablan de los fieles y la feligresía para distinguir a los suyos de los otros. Otra de las Instituciones que ha manejado con profusión la Fidelidad es el Matrimonio, hasta el punto de que uno de los emblemas más socorridos para su representación es la de un grupo escultórico en el que aparece un perro echado a los pies de los esposos.
Redundancia de fidelidad la que se le supone a los esposos, pero, a su vez, vigilada y guardada por el fiel cancerbero. El perro parece haber asumido, en el Reino animal, ser el representante de la suma fidelidad hacia el hombre, a lo que no son ajenas la cercanía y dependencia del amo, que tras una milenaria domesticación ha conseguido lo imposible: sustituir los restos de fiera libertad de su naturaleza animal por una incondicional fidelidad. Pues bien, este fiel perrito conyugal nos va a dar pie para entrar en el tema que nos ocupa: la fidelidad amorosa.
Veamos lo que pasa. Por el Amor, el amado se convierte en Mi Otro por esencia (Mi Tú), y no hay otro que valga; y, sin embargo, esto está reñido con la razón —no con mi juicio, que sólo en ti piensa, ni con mis ojos, que sólo a ti ven—, sino con la razón común, esa que no es de nadie y que nos muestra despiadadamente la multiplicidad del Mundo.
Mundo ensombrecido y ajeno por contraste con esa luz fogosa, cinematográfica y excluyente, que el Amor vierte sobre mi amado; ahí enfrente, en medio de los ladrones en sombra, está mi tesoro, y me lo pueden robar al menor descuido, o, lo que es peor, él puede ofrecerse
graciosamente a Otro, o despilfarrarse en orgiástica comunión con Todos.
¿Qué puede hacer el Alma enamorada (y, por tanto, riquísima) sino desconfiar de su felicidad tan codiciada por la abundante miseria del mundo? ¿Qué puede hacer el Alma enamorada sino estar
insegura ante la fragilidad de su posesión y la fugacidad de su dicha? El enamorado, que lejos de imbécil se vuelve visionario y, por ende, algo paranoico y profeta, no pierde la vaga sensación de que el milagro de Amor le ha elegido por un misterioso azar, ajeno a su persona, más que por sus valores reales.
El amante flota en el desasosiego porque siempre le cabe la sospecha de que aquel manantial que a él le da la vida puede ser, al mismo tiempo, una fuente pública. Todo le puede ser arrebatado de un zarpazo.
Sobre esta ilusoria riqueza, recordemos los hermosos versos de Shakespeare en el soneto número 91, en versión rítmica de Agustín García Calvo: «... tu amor es para mí mejor que ilustre cuna, / más rico que oro, más galán que un atavío, / de más placer que halcones o yeguada alguna, / y, con tenerte, en toda gloria me glorío, /... pobre sólo en que puedes todo en un segundo / quitármelo y dejarme el más pobre del mundo.»
Esta vívida, pero fugaz, riqueza de Amor debe, pues, ser asegurada contra el Tiempo y el Mundo por una istancia superior, una Fe ciega, casi religiosa, en la Creencia en el Amor, no ya como huidizo sentimiento, sometido como todo lo vivo a la mudanza y al tiempo, sino como Idea inmutable y sublime, necesariamente eterna, a la que hay que guardar fidelidad y vasallaje, como decíamos al comienzo sobre el Juramente de Fidelidad medieval, de tal manera que la Idea subsiste, si es preciso —si el sentimiento desapareciera—, tan sólo por la Fe en ella.
Es lógico, pues, que una Idea tan poderosa y teológica como el Amor, sobre un sentimiento tan indefinido y vulnerable como la atracción amorosa, tome su fortaleza y decisión de la Fe sacramental de los contrayentes en el Amor mismo, Fe y fidelidad que no necesitan de un contrato escrito, sino que basta con la pareja misma. Podemos comprobar cómo todavía, en las primeras fases del enamoramiento, el tema de la infidelidad/fidelidad ni se plantea, puesto que el deseo vivo de ambos parece buscar lo mismo; es, después, en el largo camino de Amor, cuando los senderos pueden diverger y entonces la Fidelidad llama al Orden, o los Celos vienen a poner la sal que le faltaba al aburrimiento conyugal.
¿Quiete decir todo esto que sugerimos una abolición de la Fidelidad amorosa? No exactamente (Dios nos libre de enmendarle la plana al Amor). Pero sí proponemos, aprovechando el símil de la Alta Fidelidad, una baja fidelidad, no por baja menos fiel, pero no fiel a lo Alto —es decir, a la Idea—, a lo que nos imponen desde Arriba esas instancias superyoicas que vienen del Poder, del Deber, del Orden establecido, de Dios o de Uno mismo, sino mejor una escucha fiel a lo que nos venga de abajo, al bullicio de la sangre, a la confusión de los ensueños, a eso desconocido que viene del amor mismo más que de nosotros. Una fidelidad sin Fe, que sea tan sólo confianza y costancia en la costumbre amorosa que prueba y saborea lo bueno cada día (que es lo mismo y no es lo mismo, como el río heraclitano), una fe pequeña, que no da, como la gran Fe, lo Bueno por sabido. Una fidelidad de mas o menos, mejor que la de si o no, pero fidelidad al fin y al cabo. En fin, como diría el bueno de Teodoro de Francoforte, una fidelidad al otro que, al menos, nos ponga tope a una excesiva fidelidad a nosotros mismos.
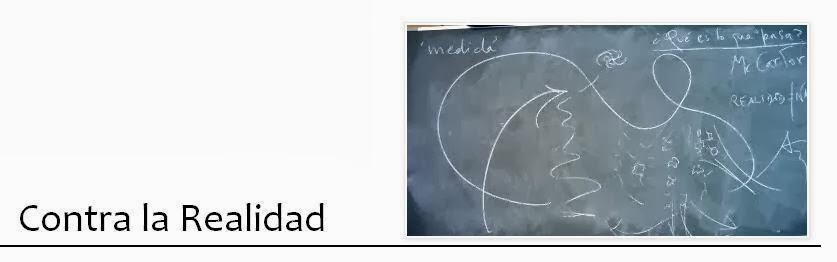

No hay comentarios:
Publicar un comentario