Número especial sobre la obra poética de Claudio Rodríguez. Revista "Archipiélago".
En poesía, la poca poesía que acierta a decir verdad, el reconocimiento no es más que descubrimiento de lo desconocido en lo conocido. Y eso desconocido -y no otra cosa- es lo sagrado. La realidad pretende ser todo lo que hay, y esa pretensión de totalidad es su falsedad constitucional: que no haya nada más allá ni afuera de ella. El descubrimiento de esa falsedad actúa en poesía como vislumbre de verdad. Y ese descubrimiento singular y único, lo es al mismo tiempo tanto del poeta como de cualquiera.
Pero el único camino para la sabiduría del hallazgo es el de no saber, no saber de antemano, estar dispuesto a ver por primera vez lo nunca visto, ofrecerse ignorante. Dice nuestro poeta: “¿Mi ignorancia era sabiduría?”
Y dice verdad porque esa sospecha no le pasa sólo a él. Esta pregunta la está haciendo el poeta desde el propio lenguaje, a ese misterio del hablar. Porque nosotros sabemos hablar así de bien como hablamos a condición de que no sepamos que lo sabemos. Si tuviéramos conciencia de los mecanismos del habla no sabríamos hablar. Sucede a la manera de un “olvido técnico” que relega lo aprendido (¿de conciencia?) a una especie de subconsciente que funciona automáticamente.
Ese es el milagro que trae al mundo cada niño: la encarnación del Verbo. Un niño al venir al mundo trae de alguna manera su gramática o dispositivo, una gramática común, que le permite aprender a hablar cualquier idioma, el de la tribu en la que haya nacido. Ese don del lenguaje (el primero de los dones no naturales,
ese complicado artificio del lenguaje) es gratuito. Es lo único que no
cuesta dinero, y aunque sólo fuera por eso, ya nos hace sentirlo como cosa de otro mundo, algo tan paradójico y contradictorio, porque aunque el lenguaje nombra y así fabrica la Realidad, a su vez se escapa de ella, se rebela contra ella y la desmiente. Y esa es la acción primera de la poesía cuando acierta a decir verdad, como aciertan tantos versos de Claudio. Ese juego del lenguaje, ese don de todos y de nadie, esa acción constante de hacer y deshacer el mundo, ese don humano ya lleva en sí el don de la ebriedad.
Pero para que ese juego pueda darse limpiamente, para que se de el milagro hay que despojarse de lo sabido. El motor de esa acción negativa no es otra cosa que desnudamiento y olvido, despojamiento de lo sabido. El lenguaje es el que sabe, él poeta solo tiene que dejarse hablar, dejarse cantar. Pero esa inocencia de la entrega no es pasiva, paradójicamente es atención. Es un estar atento, despierto. Es velar.
Esa ignorancia es, al mismo tiempo, inocencia, niñez: “Haceos como niños y entraréis en el reino de los cielos” y es también astucia y habilidad técnica. No basta con el mero desprendimiento; bien por el contrario, las artes, y en este caso las artes del lenguaje, el hacer de los versos, se aprenden por vía consciente y voluntaria, y a través de destrezas muy particulares. De la repetición de estos intentos conscientes y voluntarios, - y después, también, de mucho leer y olvidar- se puede acceder a automatismos que parecen funcionar sin intervención de la conciencia ni la voluntad. Sólo a través de un paciente aprendizaje de conciencia y una vez culminado el aprendizaje puede la bailarina soltarse a bailar olvidando los pasos del baile. Y no menos exactos y medidos que los pasos de una danza complicada, más aún que la notas musicales, son los signos y mañas de una lengua, desde la perennidad del aparato gramatical a las mudanzas y azares de la sintaxis y los nombres.
De esa doble actitud, a la par ingenua y vigilante, de trance y atención, parece haber dado buenas muestras la obra de Claudio Rodríguez: Porque, si bien sus versos parecen sonar como recién brotados de un cauce oculto, como dictados por una voz más alta, o más honda, -esa es la primera impresión a nuestros oídos y ojos-, pronto nos damos cuenta, -y más si nos aproximamos a la compleja tejeduría de sus manuscritos-, que son versos minuciosos, laboriosos no trabajosos, tejidos con la repetida laboriosidad del encaje. El apasionamiento y la ebriedad de Claudio es a la par atención y desvelamiento: es una ebriedad atenta.
Porque nombrar eso de afuera adentro, contar lo que de verdad pasa, no como noticias sino como un acontecer puro y sin sucesos, temblorosamente, con exaltado recogimiento, aún con palabras de una lengua ya idiomática, o sea cargada de realidad y resabios de la tribu particular, es tarea limpia y compleja, y ese es el logrado empeño de los versos de Claudio Rodríguez. Esa tarea de aventar el lenguaje, de separar el grano de la paja, es tarea de manos antiguas, de saberes intemporales, dones de sabia tradición campesina y artesana, que a Claudio debían de venirle de antaño, pero avivados por una observación admirada y constante de eso desconocido que hemos dado en llamar Naturaleza, o movido como por una atenta piedad hacia las penas y trabajos de los prójimos: “Dichoso el que un buen día sale humilde/ y se va por la calle, como tantos/ días más de su vida, y no lo espera/ y de pronto, ¿qué es esto?, mira a lo alto/ y ve, pone el oído al mundo y oye,/....”.
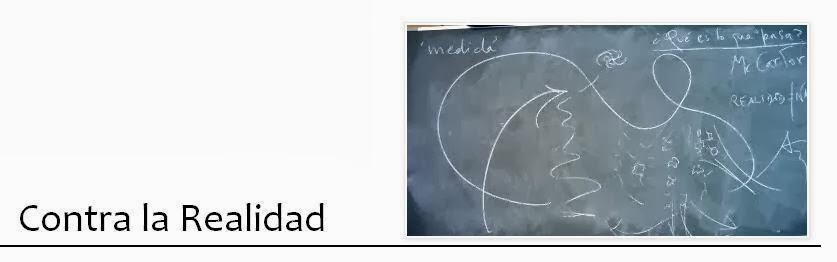

No hay comentarios:
Publicar un comentario