Entro a tratar aquí de algo sagrado. «Sagrado»
quiere decir, como a muchos de vosotros os suena, desconocido. Lo sagrado es lo
desconocido, lo que no se sabe. De forma que, sea lo que sea lo que habéis
pensado que pueda haber bajo títulos como «Sexo», «Sexualidad», mi intención es
hablar justamente de ello como desconocido y, por tanto, como sagrado, con ese
respeto irrespetuoso que lo sagrado me merece y en contra de la falta de
respeto con que de ordinario se le trata.
Es desconocido; es sagrado.
Bien querría que mi boca acertara en este rato a darle voz y razón al coño,
esa boca que no habla. Que no habla nunca: cuando otras bocas hablan por él, no
es él el que habla. El intento es que el coño pudiera hablar, el coño mismo, y
que esto sirviera para llegar a darle en cierto modo voz y razón.
«Dijo el Inspector del Alma: “A toda hija
de papá
[El orador, en nombre de las vicetiples, le
hace al público cuatro veces el gesto de la higa.]
Fue la
envidia en el principio: es verdad, y tan verdad
Voy a aprovechar un poco
estos versos, estas recitaciones de estas mujeres algo desmandadas de la Iliupersis. La relación con el poder, esta
aparición histórica del sexo desconocido y peligroso como dominado y
domesticado, no puede desconocerse nunca. La discusión durante largos años de
Freud contra Adler a este propósito es algo que no puede desconocerse; pero en
lo que no voy a insistir mayormente. Me interesa más mostraros un poco algunos
ejemplos de cómo aparece entre los hombres el terror, o la angustia, o la
extrañeza, o la aversión, frente al coño, frente a cualquier aparición más o
menos descuidada de aquello desconocido, que pueda estarles diciendo, sin
decir, algo por esa boca que no habla. Las apariciones son innumerables, y
tampoco voy a pararme mucho a grandes distingos sobre esos sentimientos a los
que he aludido con esa serie de palabras: aversión, terror, angustia y demás.
Es
precisamente en eso, en la sumisión a la personalidad, donde pienso que se
desanuda esa paradoja de que, siendo el coño lo que él dice, las mujeres, en la
mayoría de los casos y en la mayoría de los momentos, ni ellas mismas puedan
reconocer la verdad profunda de lo que aquí se está diciendo, tratando de razonar
la irracionalidad.
Me acerco a terminar (casi
termino) haciendo constar que, a pesar de lo que pase con la mayoría de las mujeres,
sigue siendo razonable esto que el sexo de por sí, el femenino, está diciendo
de sí mismo: es una amenaza de infinitud, de indefinición, de pérdida, para el
Poder, para toda la sociedad establecida.
Agustín García Calvo - Santander, 1986
Agustín García Calvo - Santander, 1986
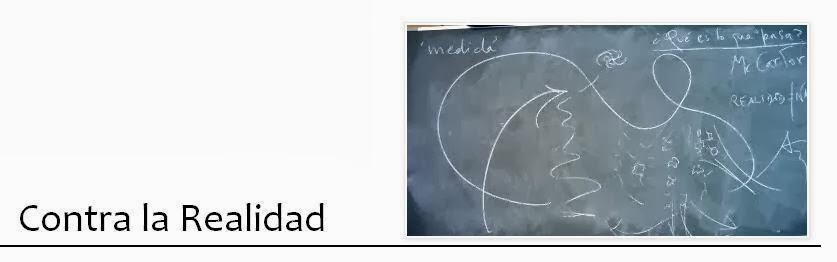

Una tarde, hace unos cuantos de años, al volver de un curro en que me había metido, una pequeña fábrica, andaba en una habitación que tenía alquilada o así... y me ponía a escuchar radio 3. Apareció por allí esta voz, sin escritura aún, del coño hablando por otra boca. De otra boca hablando por el coño. Al ir escuchándola, como si nada, -creo recordar que andaba pintando algo- me dejó para el resto enamorao de que se puede hablar. Era lo que yo hubiera dicho pero no me salía! Ya andaba uno medio mayorcito y metido a duras penas en su vida, pero -alegría!- como si nada se podía decir, y ni un punto de pensar en autores o filosofías! nada. Escuchar esa voz, y dejar para siempre de creer en nombres, como ya sentía, de manera que me fijé cuando dijeron el nombre propio aquel y allá me fuí, dejé el trabajillo, y a eso de las Filologías me fui, que venía yo de las Ingenierías y me había retirado ya de ello. Y a cuaquier lao donde pudiera escucharse lo que de mucho antes ya estaba escuchando sin darme cuenta. ¿A alguien le parecerá esto -solo- una cosa de mi Historia personal? Pues que le vayan dando con la Suya! Gracias Huga, por traérmelo de nuevo este recuerdo tan vivo!
ResponderEliminarde nada y gracias a ti
EliminarQue bien hablas y con tu emocion me recuerdas a mí y al maestro lo vivo de Agustin.